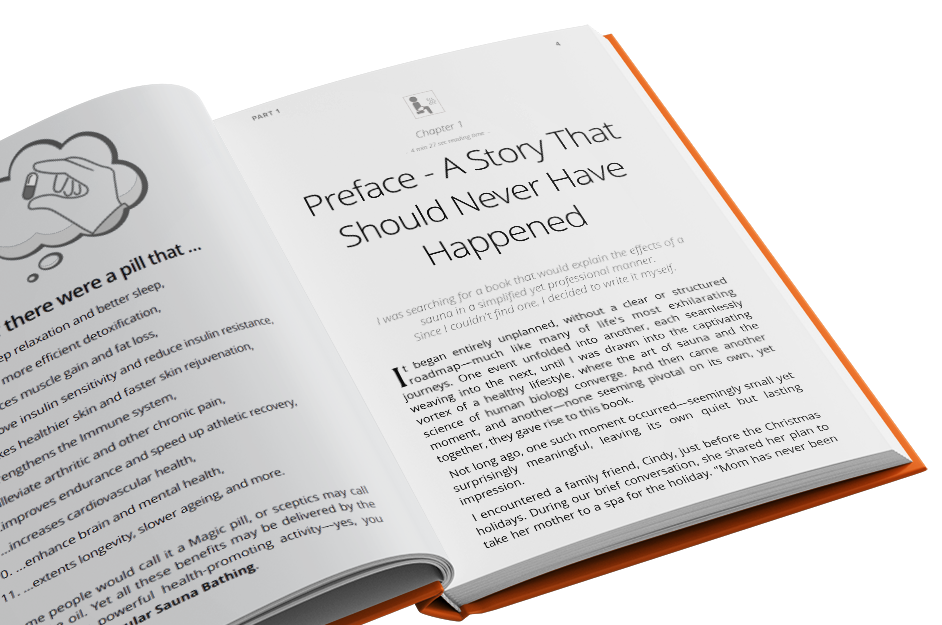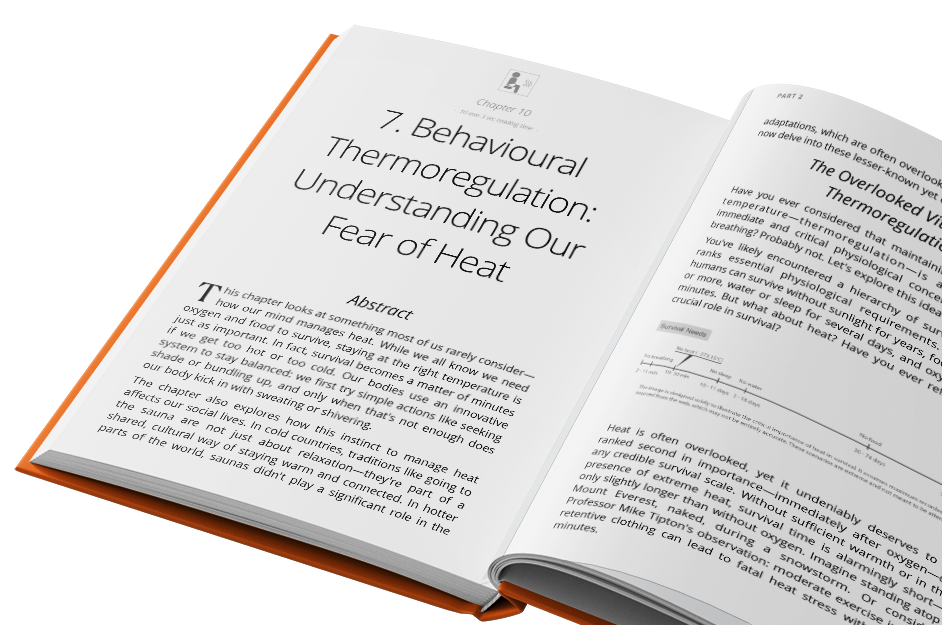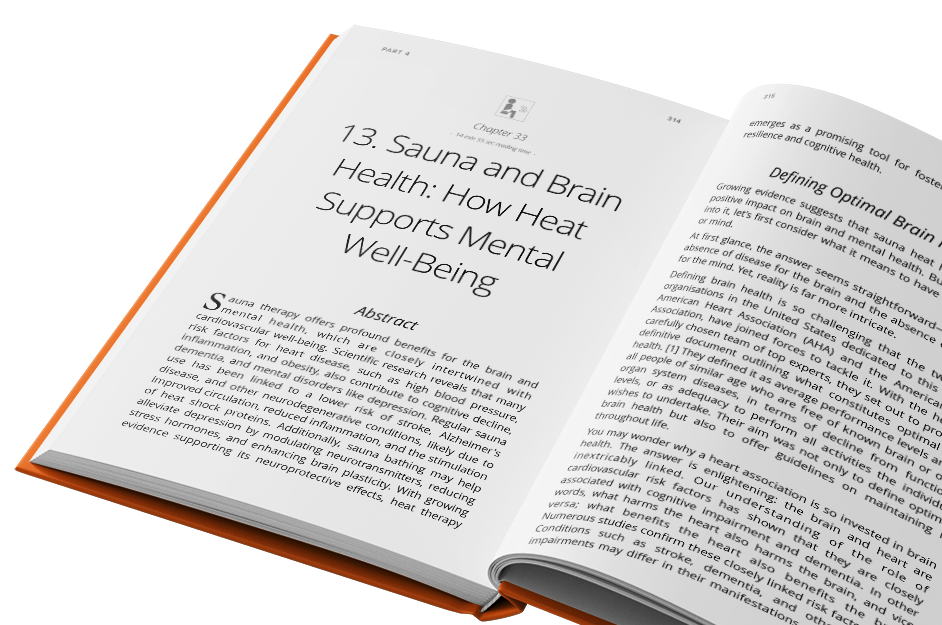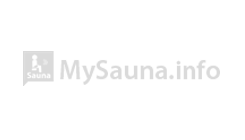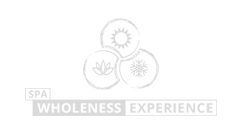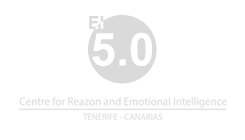Texto del libro La terapia de sauna para el siglo XXI.
Capítulo 10
- Tiempo estimado de lectura: 11 minutos y 3 segundos -
Termorregulación conductual: comprender nuestro miedo al calor
Resumen
Este capítulo aborda un tema que la mayoría de nosotros rara vez considera: cómo nuestra mente regula la temperatura corporal. Aunque todos sabemos que necesitamos oxígeno y alimento para sobrevivir, mantenernos a la temperatura adecuada es igual de importante. De hecho, la supervivencia puede reducirse a cuestión de minutos si nos sobrecalentamos o enfriamos demasiado. Nuestro cuerpo emplea un sistema innovador para mantener el equilibrio: primero recurrimos a acciones simples como buscar sombra o abrigarnos, y solo cuando eso no basta, el cuerpo activa mecanismos como la sudoración o el escalofrío.
El capítulo también analiza cómo este instinto para regular la temperatura corporal influye en nuestras interacciones sociales. En los países fríos, tradiciones como ir a la sauna no son solo una forma de relajarse: son parte de una práctica cultural compartida para mantenerse cálido y conectado. En las regiones más cálidas del mundo, las saunas no tuvieron un papel relevante en el pasado, pero recientemente se han vuelto más populares gracias a las tendencias globales de bienestar.
Asimismo, se explora por qué algunas personas temen el calor o las saunas, incluso sin haber tenido una mala experiencia. Nuestro cerebro podría estar tratando de protegernos al predecir el malestar antes de que ocurra. Finalmente, el capítulo explica cómo los seres humanos están especialmente diseñados para soportar el calor de forma más eficiente que muchos otros animales, gracias a características como caminar erguidos y la capacidad de sudar.
En resumen, este capítulo demuestra que mantener nuestra temperatura corporal en el nivel adecuado no es solo un proceso de fondo: influye en nuestras decisiones, tradiciones e incluso en nuestras amistades.
La Importancia Pasada por Alto de la Termorregulación
Probablemente hayas visto alguna vez una jerarquía de necesidades de supervivencia que clasifica los requerimientos fisiológicos esenciales en orden de importancia. Por ejemplo, los seres humanos pueden sobrevivir años sin luz solar, un mes o más sin alimento, varios días sin agua o sin dormir, y apenas unos minutos sin oxígeno. Pero ¿qué hay del calor? ¿Alguna vez te has detenido a pensar que mantener la temperatura corporal óptima —la termorregulación— es una de nuestras preocupaciones fisiológicas más inmediatas y críticas, a la par con la necesidad de respirar? Probablemente no. Profundicemos un poco más en esta idea.
Rara vez pensamos en nuestras necesidades vitales de supervivencia, especialmente en aquellas que el cuerpo maneja de manera instintiva sin requerir atención consciente. Por ejemplo, aunque el oxígeno es esencial, casi nunca pensamos en el acto de respirar. Ocurre de manera autónoma, con un ritmo que vibra suavemente en el trasfondo de nuestras vidas. Es tan natural y autosostenido que a menudo pasa desapercibido, salvo que lo abordemos conscientemente mediante la meditación o técnicas específicas de respiración. Respirar no requiere ajustar nuestras vidas sociales ni nuestros comportamientos, lo que lo convierte en una necesidad silenciosa pero siempre presente.
El alimento, en cambio, exige nuestra atención. Su falta de autonomía garantiza que ocupe un lugar central en nuestros pensamientos y acciones. Pensamos en la comida constantemente, hablamos de ella con reverencia, y la elevamos al estatus de lo sagrado mediante rituales y ofrendas. La comida inspira libros, competiciones y programas de televisión; impulsa la expresión cultural y las estrategias de supervivencia. En nuestra conciencia, ocupa una posición dominante en la jerarquía de necesidades, solo rivalizada por la reproducción —o, más específicamente, el acto de hacer el amor. Como señalan Douglas J. Lisle y Alan Goldhamer en La Trampa del Placer, esta jerarquía se mantiene intacta a menos que uno sea hombre, en cuyo caso el orden se invierte.
Entonces, ¿dónde encaja el mantenimiento de la temperatura corporal óptima en esta jerarquía?

Aunque a menudo se pasa por alto, el calor sin duda merece ocupar el segundo lugar en importancia —justo después del oxígeno— en cualquier lista creíble de elementos esenciales para la supervivencia. [1] Sin suficiente calor, o bajo calor extremo, el tiempo de supervivencia es alarmantemente corto, apenas un poco mayor que sin oxígeno. Imagina estar desnudo en la cima del Monte Everest durante una tormenta de nieve. O considera el hallazgo del profesor Mike Tipton: hacer ejercicio moderado con ropa que retenga el calor puede provocar un estrés térmico fatal en tan solo 25 minutos.
Por lo tanto, la termorregulación es una piedra angular de la supervivencia, aunque su importancia discreta a menudo pase desapercibida.
A diferencia de la respiración, la termorregulación requiere cuidados deliberados a lo largo de toda la vida. Desde los primeros días, padres o tutores asumen la responsabilidad de asegurar que el entorno del niño no sea ni demasiado caluroso ni demasiado frío. Más adelante, se convierte en una tarea personal que moldea silenciosamente nuestras rutinas diarias.
La estructura y los hábitos de la sociedad priorizan inconscientemente la homeostasis térmica. Desde la necesidad primitiva de refugio hasta la búsqueda moderna de un “hogar cálido”, la termorregulación ha dado forma a los deseos humanos, el comportamiento y las relaciones durante milenios. Sin embargo, rara vez reflexionamos sobre su papel con la misma intención que dedicamos al alimento o la reproducción, salvo en situaciones extremas como la falta de hogar, la inmersión en aguas heladas o la exposición a un incendio forestal. En esos momentos, la importancia crítica de la termorregulación se vuelve innegable.
El impulso por mantenernos cálidos es fundamental, y su influencia está entretejida en el tejido mismo de la existencia humana. Aun así, su importancia sigue siendo en gran medida ignorada. Quizás sea hora de poner el foco en esta prioridad esencial. Comprender y valorar la termorregulación aumenta nuestra conciencia y puede contribuir de forma significativa a nuestra salud, bienestar y longevidad. ¿Comenzamos la exploración?
Jerarquía termorreguladora
A esta altura, resulta evidente que regular la temperatura corporal es vital para la supervivencia y el desarrollo, ya que una termorregulación inadecuada o mal gestionada puede provocar consecuencias graves. Ante este desafío, la naturaleza ha desarrollado sistemas altamente eficientes organizados jerárquicamente para hacer frente a las limitaciones bioenergéticas.
Los mecanismos fisiológicos —como la sudoración, los escalofríos y otras respuestas autonómicas— son intrínsecamente costosos en términos energéticos, lo que los hace insostenibles a largo plazo. Además, estas respuestas autonómicas tienen una eficacia limitada en condiciones ambientales extremas. Como resultado, la termorregulación humana prioriza las adaptaciones conductuales como primera línea de defensa, activando los mecanismos autonómicos solo cuando es necesario. [2]
Las estrategias conductuales incluyen buscar entornos más adecuados, elegir ropa apropiada, ajustar la postura corporal y emplear otras medidas reactivas. Cuando estas estrategias no bastan, se activan los mecanismos autonómicos. Esta estructura jerárquica refleja una adaptación hacia la eficiencia energética, donde las respuestas conductuales actúan como un enfoque primario y de bajo costo.
Aunque esta jerarquía se aplica siempre que sea posible, normalmente opera de manera inconsciente. Por ejemplo, las personas instintivamente buscan sombra en lugar de confiar únicamente en la sudoración, o se desplazan hacia zonas más cálidas en lugar de soportar largos períodos de escalofríos.
En la práctica, los sistemas termorreguladores suelen funcionar simultáneamente. Por ejemplo, ante el calor, una persona puede sudar y a la vez buscar sombra. Los sistemas autonómicos suelen actuar como herramientas complementarias a la termorregulación conductual y social, ya que su efectividad en condiciones extremas está limitada a períodos breves, como decenas de minutos en una sauna o en aguas heladas.
En conjunto, la termorregulación humana es un sistema complejo y jerárquico que combina respuestas automáticas y voluntarias para mantener la estabilidad interna. Este diseño por capas proporciona tanto adaptabilidad como eficiencia. Con esto en mente, exploremos ahora las estrategias conductuales y sociales involucradas.
Translation results
Translation resultActualmente, es evidente que regular la temperatura corporal es vital para la supervivencia y el desarrollo, ya que una termorregulación inadecuada o mal gestionada puede tener graves consecuencias. En respuesta, la naturaleza ha desarrollado sistemas jerárquicamente organizados y altamente eficientes para abordar las limitaciones bioenergéticas. Los mecanismos fisiológicos, como la sudoración, los escalofríos y otras respuestas autónomas, consumen mucha energía por naturaleza, lo que los hace insostenibles para un uso prolongado. Además, estas respuestas autónomas tienen una eficacia limitada en condiciones ambientales extremas. En consecuencia, la termorregulación humana prioriza las adaptaciones conductuales como primera línea de defensa, activando los mecanismos autónomos solo cuando es necesario. [2] Las estrategias conductuales incluyen la búsqueda de entornos más adecuados, la selección de ropa apropiada, el ajuste de la postura corporal y el empleo de otras medidas reactivas. Cuando estas estrategias son insuficientes, se activan los mecanismos autónomos. Esta estructura jerárquica refleja una adaptación a la eficiencia energética, donde las respuestas conductuales constituyen el enfoque principal y de bajo coste. Si bien esta jerarquía se sigue siempre que es posible, suele operar de forma inconsciente. Por ejemplo, las personas buscan instintivamente la sombra en lugar de depender únicamente del sudor o desplazarse a lugares más cálidos en lugar de soportar escalofríos prolongados. En la práctica, los sistemas termorreguladores suelen funcionar simultáneamente. Por ejemplo, al exponerse al calor, las personas pueden sudar mientras buscan la sombra. Los sistemas autónomos suelen actuar como herramientas complementarias a la termorregulación conductual y social, ya que su eficacia en condiciones extremas se limita a periodos cortos, como decenas de minutos en una sauna o en agua helada. En general, la termorregulación humana es un sistema complejo y jerárquico que combina respuestas autónomas y voluntarias para mantener la estabilidad interna. Este diseño estratificado proporciona adaptabilidad y eficiencia. Con esto en mente, exploremos ahora las estrategias conductuales y sociales involucradas.
Termorregulación Social a la Luz de la Sauna
El concepto de “termorregulación social” probablemente resulte desconocido para la mayoría de las personas fuera de los ámbitos especializados. Esto no es sorprendente, ya que durante mucho tiempo apenas recibió atención, incluso dentro de los círculos profesionales. Sin embargo, con los avances en la biología del comportamiento y la biopsicología, y el afán por comprender más profundamente las causas y consecuencias del comportamiento, la termorregulación social y conductual ha ido ganando cada vez más reconocimiento y relevancia. Algunos expertos incluso sostienen que la termorregulación social desempeña un papel fundamental en la configuración de la vida social—una tesis que encuentra un sólido respaldo en prácticas culturales como la tradición de la sauna en los países del norte de Europa.
En estas regiones, donde gran parte del año está marcada por el frío, ir a la sauna no es tanto una decisión consciente como un hábito arraigado en la tradición. Las tradiciones suelen tener propósitos subyacentes, aunque a primera vista no siempre parezcan racionales. En el caso de las saunas, sin embargo, la razón es clara. En un clima predominantemente frío, la perspectiva de una sesión de sauna puede actuar como un poderoso motivador, liberando dopamina—la llamada “hormona de la motivación”—y generando tanto calor físico como calidez social.
En contraste, la sauna históricamente ha tenido poca relevancia en regiones con climas cálidos de forma constante. Por ejemplo, cuesta imaginar que en las Islas Canarias, famosas por su eterna primavera, o en el abrasador calor del desierto libio, la idea de entrar en una sauna despierte otra cosa que incomodidad. No obstante, dado que el uso de la sauna puede ayudar a fortalecer los sistemas termorreguladores del cuerpo, podría ofrecer beneficios incluso en climas cálidos. Esta percepción está cambiando gradualmente gracias a la globalización y al aumento de la migración. En las últimas décadas, las saunas se han convertido en una característica habitual de los centros de spa y bienestar en todo el mundo, incluso en regiones cálidas. Aunque esta tendencia parece impulsada por los valores modernos de salud y relajación, no refleja una necesidad tradicional de termorregulación social.
Aun así, la tradición de la sauna ilustra vívidamente cómo la termorregulación puede influir en las sociedades humanas y en las formas en que las personas interactúan entre sí. Ejemplos de esta influencia son evidentes en múltiples prácticas culturales. Esto plantea de forma natural una pregunta: ¿la termorregulación también condiciona el comportamiento individual?
Termorregulación Conductual
Hace años, me encontré con un conocido mientras me dirigía a un centro de sauna. Era un día soleado, caluroso y luminoso. Como tenía algo de tiempo libre, paramos en una cafetería cercana para tomar algo. Durante la conversación, mencioné mi destino. Al principio frunció ligeramente el ceño y luego, con expresión seria, me preguntó si no tenía miedo. Desconcertado, le pregunté por qué, y rápidamente aclaró: “Ya sabes, el calor de una sauna puede cocerte como a una rana en agua hirviendo”.
Al principio pensé que estaba bromeando, pero pronto quedó claro que hablaba en serio. Le expliqué que la historia de la rana hervida—un mito que afirma que una rana será hervida viva si la temperatura del agua aumenta gradualmente—es una falacia que a menudo utilizan los políticos con intenciones dudosas. Lo tranquilicé diciéndole que tanto los animales como los humanos poseen sistemas termorreguladores avanzados, capaces de gestionar incluso el calor de una sauna, y añadí con un toque de sarcasmo: “Siempre que, claro está, sepamos lo que estamos haciendo”.
Al mencionar la sauna, pareció ponerse incómodo, como si se hubiera activado un miedo latente. Por curiosidad, le pregunté si había tenido alguna experiencia negativa con saunas o con calor extremo. “Ya sabes”, le dije, “quien ha sido mordido por una serpiente, suele temer hasta una cuerda retorcida”. Para mi sorpresa, admitió que nunca había estado en una sauna.
Esto me dejó pensando: ¿de dónde surge ese miedo si no hay experiencia previa? En aquel momento no conocía ni el concepto de termofobia—el miedo irracional al calor—ni el de termorregulación conductual.
Los expertos en neurociencia sugieren que, entre muchas otras funciones, el cerebro actúa como una máquina predictiva. [3] Mecanismos anticipatorios, parte del control homeostático, suelen activarse antes de que una experiencia real requiera respuestas fisiológicas que consumen mucha energía. En este caso, es posible que su cerebro haya formado una imagen del entorno de sauna que desencadenó una fuerte respuesta de estrés, llevándole a evitarla. Esta reacción pudo haber servido para conservar la energía que, de otro modo, habría sido necesaria para enfriarse. Aunque no puedo saberlo con certeza, la explicación parece lógica.
Él probablemente justificaría su reacción como un ejercicio de libre albedrío. Sin embargo, yo argumentaría que la capacidad del cerebro para responder a razonamientos lógicos podría hacerle reconsiderar. Tal vez, después de leer este libro, asocie la sauna con beneficios para la salud y experiencias positivas, en lugar del mito de la rana hervida.
Incluso aversiones inconscientes como esta pueden clasificarse como termorregulación conductual. Este concepto también abarca muchas otras conductas, como elegir ropa adecuada, decidir el medio de transporte o incluso escoger con quién pasamos el tiempo.
Un ejemplo interesante de termorregulación conductual—aunque en ese momento no lo reconocí como tal—tuvo lugar durante mi servicio militar. En pleno invierno, con temperaturas que rondaban los -20°C, participamos en un ejercicio táctico de dos semanas en medio de una tormenta. El frío generó muchos problemas, incluyendo la imposibilidad de arrancar los motores diésel de camiones militares e incluso de tanques. Las noches eran especialmente duras.
Intentábamos dormir en tiendas improvisadas, hechas con una lona militar de 2x2 metros, parte de nuestro equipo personal. Tres soldados colaborábamos: una lona servía de aislante en el suelo, mientras que las otras dos se ataban entre árboles para formar una especie de tienda. Nuestra única cobertura era una manta fina, complementada por cualquier hoja seca que encontráramos.
Para mantener el calor, debíamos tumbarnos de lado y acurrucarnos juntos en lo que llamábamos la posición de “cucharita”. El soldado del medio—al que llamábamos el “afortunado”—disfrutaba del mayor calor, y nos turnábamos en esa posición cada hora o dos. En circunstancias normales, esta disposición habría sido impensable. Pero como dice el refrán: “A grandes males, grandes remedios”.
Hasta el día de hoy, a veces me pregunto si el calor que siento al recordar a mi amigo del ejército Zoran (Pava)—mi compañero en aquellas duras condiciones—está ligado a la cercanía literal y figurada que compartimos. Nuestra amistad, forjada en la adversidad, sigue siendo fuerte 30 años después, un testimonio del vínculo duradero creado por experiencias compartidas de termorregulación conductual.
El calor excesivo es igualmente preocupante. El sobrecalentamiento plantea incluso mayores desafíos que la falta de calor. Nuestros antepasados desarrollaron varios métodos para mantenerse calientes, como refugiarse en cuevas o usar pieles. Sin embargo, protegerse del fuego representa un reto completamente distinto. A lo largo de los siglos, hemos desarrollado un temor al fuego. A veces, incluso estructuramos nuestra cultura en torno a él. El infierno, sin duda, es ardiente, y una sauna está “caliente como el infierno”; eso nadie lo discute.
Pero hay buenas noticias. No estamos solos en esta lucha. Los seres humanos poseen notables capacidades termorreguladoras que nos protegen contra el sobrecalentamiento y disipan eficientemente el calor, incluso durante actividades físicas intensas en ambientes cálidos. Esta habilidad vital nos ha otorgado ventajas evolutivas significativas a lo largo de nuestra historia.
No estoy hablando de la sudoración—al menos no todavía. Hay otros intercambios en marcha que rara vez nos detenemos a considerar.
Como señala el biólogo evolutivo profesor Daniel Lieberman, los primeros homínidos (especies más cercanas a los humanos que a los chimpancés) probablemente se separaron de la línea de los chimpancés debido a presiones selectivas que favorecieron el bipedalismo. [4]

Caminar sobre dos piernas mejoró la capacidad de los primeros homínidos para explorar paisajes variados en busca de alimento. Aunque la locomoción bípeda los convirtió en corredores más lentos, les otorgó una ventaja crucial en la disipación del calor, lo que les permitió cazar durante las horas más calurosas del día. Esta adaptación les ofrecía seguridad frente a grandes depredadores, que carecían de esa eficiencia termorreguladora.
Además, esta superioridad en la disipación del calor permitió a los humanos primitivos participar en la caza persistente. Podían perseguir presas más rápidas y cuadrúpedas, como los antílopes, cuya regulación térmica se limitaba al jadeo y la pérdida de calor por la lengua. Aprovechando su resistencia y su tolerancia al calor, los cazadores humanos lograban llevar a estos animales al agotamiento y al golpe de calor, asegurándolos como fuente de alimento.
Las ventajas termorreguladoras de una postura erguida son evidentes. Al estar de pie, se reduce la superficie corporal expuesta directamente a la radiación solar, lo que minimiza la absorción de calor. Además, caminar erguido incrementa la exposición de la piel al flujo de aire, favoreciendo la evaporación y acelerando la pérdida de calor. La locomoción bípeda también es más eficiente energéticamente, ya que requiere un menor gasto metabólico y, por tanto, genera menos calor. Esta eficiencia es especialmente relevante si consideramos que solo alrededor del 20% de la energía liberada por la contracción muscular se convierte en movimiento; el resto, aproximadamente el 80%, se libera en forma de calor que debe ser disipado, sobre todo en climas cálidos.
En resumen, la necesidad de una mejor termorregulación fue una de las razones fundamentales por las que terminamos caminando sobre dos piernas—y, en muchos sentidos, por la que cambiamos nuestro comportamiento. No fue el único factor, pero sí uno muy importante. Tener la cabeza en alto también nos permitió ampliar el campo visual y detectar incendios con mayor antelación.
Esto nos lleva a otra pregunta interesante: ¿qué hace posible que los seres humanos mantengamos una temperatura corporal óptima y disipemos eficazmente el calor mientras realizamos actividades físicas exigentes en ambientes calurosos?
El profesor Michael N. Sawka [5] destaca dos características termorreguladoras únicas en los humanos que explican esta capacidad:
Regulación Dinámica de la Temperatura Central: Los humanos mantenemos de forma natural una temperatura central equilibrada, que incluye órganos vitales y el cerebro, incluso durante la actividad física. Esto ocurre mediante ajustes metabólicos que funcionan de forma independiente al entorno. En otras palabras, nuestro metabolismo se adapta constantemente para ayudar a regular el calor corporal según sea necesario.
Disipación Eficiente del Calor: Somos especialmente hábiles para eliminar el exceso de calor, principalmente a través del sudor y del aumento del flujo sanguíneo hacia la piel. No obstante, esta capacidad también conlleva ciertos desafíos, como una mayor carga para el corazón, que debe esforzarse más para mantener la temperatura corporal bajo control. Afortunadamente, tanto la piel como algunos órganos internos cuentan con mecanismos propios que ayudan a manejar esta carga—tema que trataremos más adelante en el capítulo dedicado a cómo afecta la sauna al corazón.
En resumen, la termorregulación social y conductual actúa como la primera línea de defensa frente a las temperaturas extremas. Estos factores también influyen notablemente en cómo respondemos ante la idea de una sauna. Si no sientes una atracción inmediata por entrar en una, es señal de que tu termorregulación conductual está funcionando correctamente. Después de todo, enfrentarse voluntariamente a los 100 grados centígrados puede resultar, comprensiblemente, intimidante.
Dicho esto, te animo a seguir leyendo, porque esa resistencia inicial podría transformarse en una experiencia profundamente beneficiosa y placentera. Pero eso lo veremos más adelante. Primero, exploraremos una pregunta fascinante:
¿Por qué la sauna resulta tan beneficiosa, si somete al cuerpo a un estrés considerable?